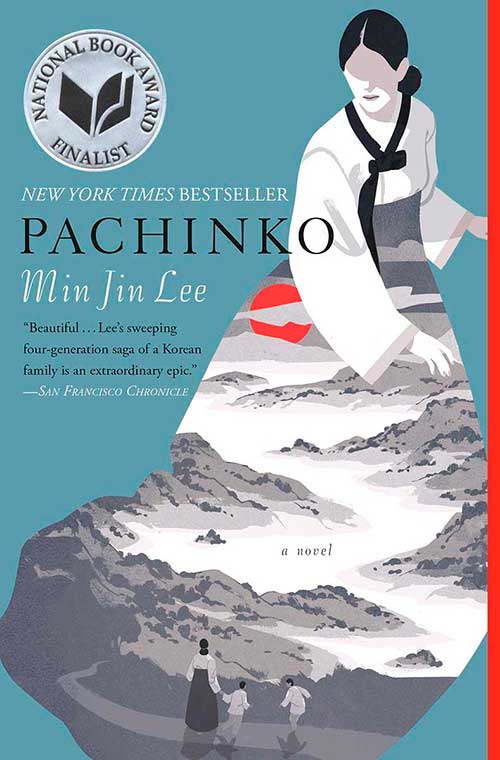Min Jin Lee es bien conocida desde que el periódico The Times eligió su primera novela como una de las 10 mejores del año 2007. Apple TV retransmite ahora la segunda temporada de una adaptación a la segunda de sus novelas titulada "Patchinko" (2017). El relato alterna episodios de cuatro diferentes generaciones de una misma familia coreana que emigra a Japón. Aquellos que no somos coreanos y además no nos hemos movido del mismo país en el que nacimos, podríamos quizás pensar equivocadamente que el relato no tiene nada que decirnos. Min Jin Lee sin embargo se toma su tiempo para tratar los temas de forma que puedan resultar familiares a un público universal. No en vano la serie sigue cosechando no pocos reconocimientos, como el que le dió AFI Awards a las 10 mejores series de 2022.
Estudio de Pablo Fernández
escrito en Barcelona el 14 de Diciembre de 2024
Lectura de 36 minutos o 7115 palabras.
Su método de trabajo es el de un sabueso. Pasó diez años documentándose para su segunda novela y su inspiración bebe de clásicos de la literatura como Mary Ann Evans, Honoré de Balzac o la Biblia. No es nuevo que la gente esté familiarizada con la Biblia en Corea del Sur, ni tampoco lo es el desconcierto que esa familiaridad produce en los vecinos. El famoso árbol de Navidad de veinte metros de altura, a tres kilómetros de la frontera con Corea del Norte, sigue siendo a día de hoy excusa para que sus vecinos les envíen por ejemplo globos con basura en el interior. Min Jin Lee, que se ha criado realmente en Queens, New York, asegura que sus compañeros también se burlan de su costumbre de ir a la iglesia incluso si es en Navidad. La escritora entiende que el contexto histórico no ayuda y sostiene que lo peor del cristianismo, son por desgracia los propios cristianos.
Sus relatos están lejos de ser religiosos. Soo Hugh era conocida antes de contactar con ella por series que tienden fácilmente a herir la sensibilidad de los espectadores como The Terror, The Killing o Under the Dome. Todos los protagonistas están perdidos y no hay ninguno de ellos que pueda sostenerse como ejemplo de valores. Dios parece ausente y las familias son todas disfuncionales al tratar a veces sin éxito de sobrevivir terremotos, guerras o salvajes ejecuciones públicas. Uno no acaba de entender de dónde procede por tanto esa extraña capacidad, podría decirse que aleatoria, que tienen algunos personajes de mostrar aprecio y misericordia a los demás. Y lo que es más interesante: ¿Por qué le pasa esto a gente que no cuenta a ojos de sus contemporáneos? He traducido parte de la siguiente entrevista, ya que revela valiosos detalles personales sobre esta apasionante persona, que sin duda ayudarán a complementar lo mucho que ya se puede aprender de su obra.
Min Jin Lee entrevistada por Michael Luo para The New Yorker el 17 de febrero de 2022
Min Jin Lee vive en una casa de cuatro pisos en Harlem, New York. Una escalera de madera que cruje bajo tus pies, recorre su columna vertebral y conduce a la biblioteca, en el piso superior, donde trabaja ella. Es una habitación compacta e iluminada por el sol, con un sofá, un par de escritorios y una pared de estanterías que cubren desde el suelo hasta el techo. Antes de mi visita, temprano un lunes por la mañana, se había asegurado de ordenar la habitación, pero había dejado afuera una pila de libros: algunos materiales de investigación para su tercera novela, “American Hagwon” (la palabra coreana hagwon se refiere a un tipo de escuela privada de enriquecimiento que es omnipresente en las comunidades coreanas de todo el mundo). Eran en su mayoría obras académicas sobre la educación y su centralidad en las comunidades coreanas; algunos títulos incluían “Koreatowns”, “Education Fever” y “The Asian American Achievement Paradox”.
Min Jin Lee es una investigadora prodigiosa e inveterada, que adopta un enfoque periodístico para escribir sus novelas. Lee está a punto de terminar el borrador de “American Hagwon” y, hasta ahora, ha entrevistado a más de setenta y cinco estudiantes universitarios de ascendencia coreana. Para sus dos novelas anteriores, “Free Food for Millionaires”, de 2007, y “Pachinko”, finalista del National Book Award de ficción en 2017, llenó más de diez cajas de banqueros con notas de entrevistas y otro material de fondo.
Sin embargo, la escritura de Lee no parece estar sobrecargada de datos. Una cualidad definitoria de sus novelas es su impulso. Cuando las volví a leer recientemente, me sentí inmediatamente atraído, como la primera vez que las leí, arrastrado por sus personajes íntimamente dibujados y sus tramas perfectamente ajustadas. El don de Lee es su capacidad para escribir libros amplios y magistrales que abordan temas políticos profundos –la experiencia de la diáspora coreana, la invisibilidad de los grupos marginados en la historia, los límites de la asimilación– y hacer que sus intrigas tranquilas y pausadas se lean como novelas de suspense.
Lee se describe a sí misma como una mujer que se desarrolló tardíamente. Emigró a los Estados Unidos desde Seúl a los siete años. Su familia se instaló en Elmhurst, Queens, y sus padres tenían un negocio mayorista de joyas en el barrio coreano de Manhattan, donde trabajaban seis días a la semana, hasta que se jubilaron. Asistió a la Escuela Secundaria de Ciencias del Bronx, estudió historia en Yale y luego fue a la Facultad de Derecho de Georgetown. Después de trabajar durante dos años como abogada corporativa, renunció en 1995 y decidió convertirse en novelista.
En 2001, Lee comenzó a escribir “Free Food for Millionaires”, sobre una hija melancólica de inmigrantes coreanos que lucha por abrirse camino en el mundo sórdido de las altas finanzas en Manhattan. Cuando finalmente se publicó, seis años después, se convirtió en un éxito de ventas nacional. Lee trabajó durante dos décadas en “Pachinko”, una saga épica que sigue a cuatro generaciones de una familia coreana a través de la pobreza, la humillación y la tragedia en Japón. En 2018, Apple anunció que convertiría “Pachinko” en un drama televisivo y que Lee sería la productora ejecutiva. La serie de ocho episodios se estrenará el 25 de marzo. Pero, por razones que Lee se negó a revelarme, ya no participa en la producción del programa. Entre los últimos proyectos de Lee se encuentra una introducción a la nueva edición de Penguin Classics de “El gran Gatsby”, una novela que, según escribe, “me llamó la atención, una niña que vivía en el valle de las cenizas”.
Lee tiene un comportamiento cálido y maternal (me envió un mensaje de texto antes de mi visita para advertirme que hacía mucho frío afuera), pero también una franqueza inquebrantable. Durante la pandemia y en medio del aumento de la violencia contra las personas de ascendencia asiática, se ha vuelto cada vez más expresiva como defensora de los estadounidenses de origen asiático. Durante nuestra conversación, que duró más de dos horas y continuó por correo electrónico, hablamos sobre sus experiencias como inmigrante, sus libros y su voluntad de ser "extra asiática" en estos días. Nuestra conversación ha sido condensada y editada.
Tus libros tratan sobre la experiencia de la diáspora coreana. ¿Qué recuerdas de tu primera llegada a los Estados Unidos?
Creo que cuando llegué aquí por primera vez me sentí muy decepcionada, porque pensé que Estados Unidos sería como el cuento de "Cenicienta". Pensé que bajaría del avión y de alguna manera el aeropuerto sería como un cuento de hadas del siglo XVII. Pensé que la gente llevaría vestidos de gala. Pensé que habría diligencias. Así de estúpida fui. Y entonces me di cuenta de que se parecía mucho a Seúl, pero con gente que no era coreana. Recuerdo que me pareció muy feo. Vivía en una casucha muy fea. Es curioso lo de no tener dinero: la gente piensa que si no tienes dinero no te importa la fealdad, pero recuerdo lo feo que era el apartamento en el que vivíamos. Había una alfombra peluda de color naranja que estaba sucia. Veníamos de una casa de clase media perfectamente decente en Corea. Mi madre era profesora de piano y mi padre, un ejecutivo de oficina en una empresa de cosméticos. Recuerdo que pensé: «Oh, hemos bajado de categoría». Incluso de pequeña, sabía que algo iba mal. Recuerdo que tenía que compartir la cama con mi hermana menor. Mi hermana mayor estaba en la litera de arriba. Y había ratones y cucarachas. Me daba mucho miedo ver todas esas cosas. Recuerdo que estábamos en un programa de almuerzo gratuito y sabía que había algo diferente cuando recibías almuerzo gratis en comparación con otras personas. Las cosas mejoraron para nosotros gradualmente. Creo que mi familia se avergüenza cuando hablo de esto, pero lo digo porque cuando yo hago entrevistas ellos hablan rutinariamente de la vergüenza que sentían y creo que si saben que yo también pasé por eso, entonces piensan: "Oh, entonces no es lo peor del mundo".
¿Cómo mejoró?
Mi padre primero tenía un quiosco de periódicos. De niña, pensé que era bastante glamoroso, por todos esos dulces. Lo hizo durante un año. Realmente lo arregló. Mi madre debe haber gastado catorce botellas de Windex para limpiarlo. Y luego, después de deshacerse de eso, tuvo una pequeña joyería al por mayor, de nuevo, nada hermosa, ni agradable, ni elegante. Pero simplemente ahorraron y ahorraron, y finalmente se mudaron a New Jersey, en 1985. Compraron una casa y se mudaron a la tierra prometida del condado de Bergen.
En “Free Food for Millionaires” hay una frase en la que escribes que la protagonista, Casey Han, siente que, aunque fue a Princeton, “no era de Princeton”. ¿Te sentiste así en tu experiencia universitaria?
Sí. Mis compañeros estaban mucho mejor preparados para Yale que yo. Fui a Bronx Science y me fue muy bien en la rúbrica de Bronx Science, que son exámenes de respuestas cortas. Y luego fui a la universidad y había chicos que iban a escuelas privadas, que escribían trabajos muy bonitos y eran muy elegantes en su forma de hablar de las cosas, y han estado en todas partes. Me sentí como un patán. No estaba enfadado con ellos, eran chicos muy agradables. Simplemente tenían más que yo en términos de ese tipo de sofisticación, aplomo y tranquilidad. Recuerdo que pensé: “Vale, soy una chica dura de Nueva York y estoy bien”. Pero definitivamente me superaba.
Estudiaste historia, pero leí que te costó un poco escribir.
No me fue muy bien en la universidad. Tomé demasiadas clases. No lo abordé como si dijera: «Oh, se supone que debes obtener un buen promedio de calificaciones para ingresar a una buena escuela de posgrado». Pensé que se suponía que debía obtener tantos conocimientos como fuera humanamente posible. De todos modos, tomé muchas clases que no debería haber tomado. Pero luego, esta es la parte extraña, el departamento de inglés tenía estos premios y terminé ganando el premio principal de no ficción y el premio principal de ficción en mi tercer y último año, respectivamente. Entonces, incluso si mis calificaciones no eran tan buenas, terminé ganando estos premios, lo que significaba que quienquiera que fuera que leía, en el departamento de inglés, pensaba que tenía algo, y recuerdo que pensé: «Oh, no soy escritor, pero tal vez sé cómo decir algo».
¿Qué te hizo creer que podías ser escritora?
En 1995 pensé: Ser abogado es realmente muy duro. No puedo seguir haciendo esto. También tenía una enfermedad hepática. Ahora estoy muy, muy bien, porque tuve que tomar medicamentos muy fuertes, que pude pagar a través del seguro médico. Era portador crónico de hepatitis B y mi médico me había dicho en la universidad que tendría cáncer de hígado cuando tuviera veinte o treinta años. Una parte de mí siempre sintió que la muerte me perseguía. Me casé muy joven. Sentí que tenía que hacer todo esto. No me aterrorizaba dejar de ser abogado, porque sentía que, bueno, si estoy muerto, escribiré este libro y luego estaré bien. Pero, por supuesto, eso no sucedió. No sucedió durante once malditos años.
¿Fue el miedo a la muerte lo que te llevó a escribir?
No voy a vivir mucho, así que bien podría hacer algo que me importe.
No fue un camino fácil después de que lo dejaste.
No se lo recomiendo a nadie.
¿Cómo fueron esos años?
Realmente deprimentes. Creo que fue humillante porque estoy muy orgullosa. Quería escribir... Vale, te reirás de mí... Quería escribir una gran novela. Quería escribir algo que la gente leyera años y años después.
Tomaste clases de escritura de ficción en lugares como el 92nd Street Y y Gotham Writers Workshop. Debe haber habido muchos soñadores en esas clases. ¿Por qué crees que lo lograste?
Bueno, te daré un contraejemplo. Tomé una clase de doscientos dólares en el Asian American Writers’ Workshop, y mi clase la impartía una persona llamada Jhumpa Lahiri, antes de que ganara el Premio Pulitzer, y en esa clase estaban Cathy Park Hong, Lisa Ko y Ed Lin. Entonces, ¿es posible conocer a otras personas que se toman muy, muy en serio lo que haces? Sí, y es una oportunidad extraordinaria para conocer a otros escritores que se preocupan tanto como tú.
Dicho esto, las otras clases a las que asistí, muchas de ellas estaban llenas de jubilados. Muchas de ellas estaban llenas de personas que estaban procesando las cosas.
Sé que comienzas tus libros con una declaración de tesis. En “Free Food for Millionaires”, la primera línea es “La competencia puede ser una maldición”. ¿Qué quisiste decir con eso?
Creo que esto le sucede a mucha gente funcional. Creemos que podemos hacerlo todo, y en nuestro proceso de hacer todo no hacemos lo que más importa. No hacemos las cosas que implican el mayor riesgo, porque somos muy competentes. Y a menudo estamos sobrecargados por nuestra competencia, y no lo sabemos.
¿Intentabas decir algo sobre los estadounidenses de origen asiático con esa línea?
Sí, creo que sí, porque creo que los estadounidenses de origen asiático tienen un mito de minoría modelo, en el que se nos percibe como altamente competentes. Obviamente, como soy asiático-estadounidense, conozco a muchos asiático-estadounidenses incompetentes. [Risas.] Escribo sobre ellos y los amo. Soy incompetente en muchas cosas. Por ejemplo, no sé conducir, no aprobé el examen de abogado. Hay tantas cosas que no puedo hacer bien. Con esa declaración estoy haciendo un comentario sobre el mito de la minoría modelo.
¿Intentabas decir algo sobre la asimilación en “Free Food for Millionaires”?
Absolutamente, porque creo que la filosofía de la asimilación es que uno se asimila para lograr un objetivo determinado, y ese objetivo es la estabilidad y la seguridad económicas. Creo que ese objetivo tiene sentido, pero creo que, al final, es profundamente insatisfactorio para todos. Si piensas en la primera generación, tenemos que sobrevivir. Tenemos que conseguir las cosas básicas: comida, alojamiento, ropa, estabilidad. Eso tiene mucho sentido.
La verdadera desconexión está entre la primera y la segunda o tercera generación, especialmente si a la segunda o tercera generación le ha ido lo suficientemente bien. Ya no nos interesa sólo la supervivencia, sino el sentido de la vida, y esa búsqueda del sentido de la vida tiene tantas dificultades, si no más, que la mera supervivencia.
Por eso, muy a menudo la primera y la segunda generación están en conflicto porque se preguntan: «¿Por qué no eres feliz? Lo tienes todo». Y ellos responden: «No, no, no, no tengo nada si no tengo sentido y propósito». Y esa brecha puede parecer un océano o un charco de agua, según con quién hables.
Y lo que veo con mis estudiantes, incluso en 2022, es cómo incluso los padres de segunda generación que han logrado la estabilidad económica están internalizando los mensajes de la primera generación y no pueden comunicarse con la tercera o la cuarta generación. Así que tengo estudiantes que piensan: "Bueno, me gustaría ser fotógrafo o cultivar hongos orgánicos si quiero". Es decir, estas cosas tienen valor y significado, y sin embargo sus padres les dicen: "¿Estás loco? ¿Vas a dejar de estudiar informática por esto?".
Había una línea en "Free Food for Millionaires", cuando Casey Han rompe con su novio blanco, Jay Currie, en la que escribes que Jay, en su "optimismo estadounidense inquebrantable, se negó a ver que ella provenía de una cultura en la que las buenas intenciones y el pensamiento claro no cubrirían todas las heridas. De todos modos, no funcionó así con sus padres. Eran coreanos con el corazón roto; eso no era culpa de Jay, pero ¿cómo se suponía que él iba a entender su tipo de angustia? Su tristeza le parecía antigua". ¿Qué estabas tratando de decir?
Creo que hay muchas personas bien intencionadas que no tienen tu experiencia. No quieren hacerte daño ni con su alegría. Lo admiro mucho y lo necesito a mi alrededor. Sin embargo, hay un componente racial y cultural que no podemos olvidar, así como un componente de clase. Si creciste pobre, indeseado, despreciado y diferente en muchos sentidos, e incapaz de ver otra salida, y conoces a otra persona, aunque esté tratando de ayudarte, aunque sus estrategias de supervivencia le hayan funcionado, no entiende que puede que no funcione para tu comunidad. Y aunque Casey pueda actuar y tenga la capacidad de estar en ese mundo, eso no significa que se sienta cómoda con él.
Hay una escena inicial realmente fea en el libro en la que el padre de Casey la golpea en la cara. ¿Por qué escribiste sobre eso?
Hay tanta violencia doméstica en nuestras comunidades de la que no hablamos por miedo a dañar a nuestras familias o nuestra cultura, y no creo que vaya a mejorar a menos que hablemos de ello. Además, el hecho de que alguien te golpee no significa que esa persona sea mala. Es algo muy controvertido que digo, pero lo voy a decir porque todos hemos sentido violencia en nuestros corazones. Algunos de nosotros hemos actuado en consecuencia y otros no. Así que parte de mi trabajo es verlo en una narrativa, y por eso lo puse ahí. Pero las estadísticas de violencia doméstica en nuestras comunidades de color son realmente bastante impactantes.
La disciplina física de los niños, en particular, es común.
Es bastante normal. De hecho, he entrevistado a muchos coreanos que tuvieron que ponerse en contacto con los servicios sociales cuando eran niños debido a eso, o que fueron a refugios como resultado.
La iglesia coreano-estadounidense es un tema importante en “Free Food for Millionaires”. ¿Cuál fue el papel de la iglesia en tu educación?
Nací en la iglesia, crecí en la iglesia. La iglesia es parte de mi vida, y he ido a iglesias coreanas y occidentales. Voy a la iglesia todos los domingos, incluso ahora, y eso es realmente extraño en mi comunidad como artista. Estaba en una fiesta de Navidad, una fiesta muy literaria. Era una de esas cosas en las que uno se presenta sin previo aviso, y me dijeron: “Bueno, ¿adónde vas ahora?”. Y yo dije: “Voy a ir a la iglesia”, porque iba a un servicio vespertino. No lo podían creer. Empezaron a reírse, y no querían reírse, pero pensaron que era absurdo que yo fuera a la iglesia. Yo les dije: “Es Navidad y voy a ir a la iglesia”. Pero me sentí muy avergonzado, como, ¿Qué hice para que la gente pensara que era imposible para mí ir a la iglesia? Debe ser porque no dejo de decir palabrotas. Pero mi abuelo era un ministro presbiteriano. Fue al seminario en Pyongyang, así como en Japón. Terminó convirtiéndose en director de una escuela para huérfanos coreanos repatriados de Japón, después de Hiroshima y Nagasaki. Era un pilar de su comunidad. Y luego, mi madre y mi padre, cuando llegamos aquí por primera vez, fuimos a la Iglesia Presbiteriana de Newtown en Elmhurst, Queens. Íbamos a una iglesia occidental.
¡Vaya! Eso es interesante.
Sí. No íbamos a una iglesia coreana. Mis padres querían que aprendiéramos a hablar inglés. En aquel entonces, en 1976, había muy pocos coreanos donde vivíamos. En Queens, cuando lo pensamos, eran todos esos coreanos, pero yo crecí en Elmhurst y luego en Maspeth, antes de que mis padres se fueran a New Jersey, y casi no había coreanos. Eran en su mayoría polacos, checos, rusos. Tal vez una persona del sur de Asia aquí y allá, pero muy pocos coreanos. Había muchos latinos, como dominicanos, puertorriqueños, y también afroamericanos y caribeños.
¿Por qué crees que has conservado la religión? Muchos coreanos estadounidenses de segunda generación que crecieron en la iglesia se han alejado de ella y ya no es parte de sus vidas.
Estoy profundamente interesado en Dios como el creador y en Dios como una fuerza activa en el mundo, o una fuerza inactiva. Entiendo que la gente sienta que el cristianismo les repugna. Entiendo que la gente piense que la forma en que se comportan ciertos cristianos es horrible. Creo que Chesterton dijo: “¿Cuál es la mejor razón para no ser cristiano? Los cristianos”. Y lo entiendo porque me horrorizan algunos de los comportamientos de los cristianos en el mundo.
Has hablado de tu costumbre de leer un capítulo de la Biblia todos los días. ¿Lo haces antes de empezar a escribir?
Sí, lo hago.
¿Qué sacas de ese proceso?
Cuando dejé de ser abogado, en 1995, leía antes de empezar a escribir el F.T., el New York Times y el Wall Street Journal. No resultó muy bien. Pensé que necesitaba otro ritual. Leí que la escritora Willa Cather leía un capítulo de la Biblia todos los días. Me inspiró mucho, porque creo que su prosa es muy sólida. Pensé: “Está bien, voy a leer la Biblia”. Leía un capítulo y luego hacía mi trabajo. Poco a poco, empecé a leer el capítulo y me di cuenta de que había cosas que no entendía, y algunas de ellas eran terriblemente aburridas. Hay gente que simplemente abre la Biblia y lee lo que sea. Yo no hice eso. Lo abordé como abordo todo: paso la página, como Robert Caro. Paso cada maldita página. Así que compré una Biblia de estudio de la Nueva Versión Internacional. Tienen comentarios debajo. Te lo voy a mostrar. [Saca una Biblia muy usada y con letra grande.] Leo, digamos, por ejemplo, hoy era el Salmo 113. Así que leo todo. Y luego leo todos los comentarios dos veces, y luego lo leo de nuevo. Es muy raro.
También añades apuntes…
Oh, Dios mío, sí. Quiero decir, es un sin parar. Y también llevo un diario. Es como escuchar a Dios. Es como escuchar un libro. Estoy escuchando los pensamientos de Dios. Existe esta idea existencial, que aprecio, de escuchar a un autor pensar, y, en este caso, al autor que inspiró a los hombres que escribieron la Biblia.
También hago oraciones. Lo hago para recibir inspiración y también para poder seguir haciendo lo que estoy haciendo, porque me resulta muy difícil.
Leí que elegiste el nombre de Casey Han por alguien que conociste en la serie “Retratos del dolor” del Times.
Esto está justo detrás de ti, lo verás si te das vuelta. [Señala un recorte de periódico en una estantería.]
Oh, vaya.
Es Casey Cho, esa es ella. Leí ese obituario. El 11 de septiembre, cuando sucedió el atentado terrorista, yo vivía en el centro. Tuvimos que mudarnos. Estaba muy deprimida porque todas esas personas habían muerto en mi patio trasero. No podía leer el periódico. No podía funcionar muy bien. Leí el obituario y vi esta cara asiática, y luego tenía este nombre coreano y pensé: Es increíble. Era adorable, y su origen me habló, y pensé: Oh, mi personaje principal se llamará como ella.
Entonces, obviamente no es ella, no sé quién es, no conozco a su familia, no sé nada. Pero me encanta esta idea de que su nombre sea Casey. Y Han, por supuesto, es esa palabra que, si tuviera que dar una traducción directa, sería la angustia inexpresable de una persona atada a este país, Corea, de toda la opresión y dislocación.
El título de tu libro “Free Food for Millionaires” proviene de una escena en la que los banqueros de inversión reciben almuerzo gratis después de cerrar un trato.
Estaba haciendo el comentario irónico: “¿Por qué les damos comida gratis a los millonarios? ¿Por qué los ricos obtienen todas las golosinas?” Pero lo que realmente estaba tratando de argumentar era que todos somos realmente millonarios porque se nos da esta gracia, este favor inmerecido de dones y talentos. Así que cada personaje tiene una especie de don extraordinario. Nadie es realmente pobre si realmente sabe cuáles son sus dones, y ese es el viaje de una vida, ¿no?
Después de “Free Food for Millionaires”, pasaste otra década antes de que se publicara “Pachinko”. Parte de la razón por la que tardó tanto, según tengo entendido, es que usted tiene un proceso de investigación realmente extenso. ¿Puede hablarme de eso?
Leo material secundario. Leo material académico. Leo artículos académicos y también hago numerosas entrevistas a expertos y a los sujetos. Por ejemplo, en mi próxima novela hay una historia no documentada. He estado entrevistando a coreanos indocumentados.
Mientras investigabas para “Free Food for Millionaires”, ¿asististe a una clase en la Harvard Business School?
Entrevisté a todas esas personas que fueron a la Harvard Business School y me preguntaron: “¿Has estado allí?”. Y yo les dije: “No, no he estado. ¿Cómo puedo ir a visitarla?”. Y me respondieron: “Es fácil, haz como si te presentaras a la solicitud”. Pasé un día entero tomando una clase, escuchando la sesión de bienvenida. Y tomé un semestre entero de sombrerería [en el Fashion Institute of Technology] porque Casey es sombrerera.
¿Cómo se traduce toda esta investigación en una página?
La respuesta es la confianza. Es la confianza que no tengo cuando empiezo algo. Tengo tanta inseguridad sobre las cosas que no sé, y cuando termino mi investigación, pienso: “Adelante”. Es casi como si lo absorbieras para luego poder escribirlo.Sí. Lo absorbo. Me sumerjo en él y también me enamoro de él. Me enamoro de mis personajes.
Tu primera frase de “Pachinko” —tu tesis— es “La historia nos ha fallado, pero no importa”. ¿Qué quisiste decir con eso?
En un nivel superior, yo estaba argumentando que la disciplina de la historia, obviamente, y la historia como regla general, ha fallado a la gente pobre y a la gente que no tiene voz. Pero, más aún, estaba afirmando que no importa, que la gente a cargo son unos tontos porque la gente común, la gente común, ha resistido y sobrevivido y ha hecho muchas cosas al respecto.
Fue especialmente importante para mí con los coreanos en Japón porque comencé en la posición de, “Oh, estas son pobres víctimas que han sido oprimidas por el colonialismo y qué horrible”. Y todo eso es verdad, pero ellos no lo vieron de esa manera, y me dijeron, “Estás equivocado”. Y yo les dije, “Bueno, está bien, ¿en qué me equivoco?”. Cuando pasas tiempo con ellos, te das cuenta de que son bastante –la palabra en japonés– son muy genki. Son muy fuertes y robustos. Entonces pensé: “Ah, bueno, ¿de dónde salió eso?”. Y me di cuenta de que es algo así como lo que dice Hemingway sobre estar roto, ¿no? Eres más fuerte cuando estás roto.
“Pachinko” sigue a cuatro generaciones de una familia coreana pobre desde una pensión en la Corea ocupada por los japoneses hasta Japón, donde los coreanos son discriminados. ¿Por qué te centraste en este pasaje de la historia en particular, uno del que la mayoría de los lectores estadounidenses saben poco? Quiero decir, realmente, ¿puedes pensar en algún otro tema que a la gente le importe menos?
Pero pensé: Significa mucho para mí.
Leí que se tocó por primera vez el tema de los coreanos étnicos en Japón durante una conferencia a la que asististe en Yale.
Sí. Yo tenía diecinueve o veinte años. Harry Adams, que era el rector del Trumbull College, dijo: “¿Quieres venir a este té? Viene este misionero de Japón”. Y entonces vino este simpático hombre blanco, que ayudaba a los coreanos pobres en Japón, y dio una charla. Éramos dos en toda la sala y yo no podía irme. Me contó la historia de un niño coreano que, supongo, había sido acosado por los niños japoneses con los que iba a la escuela y se había suicidado. Me cambió la vida, porque no podía dejar de pensar en ese niño que había sido acosado tanto que tuvo que saltar del edificio. Me resultó muy angustioso. Y, además, se trata de personas de la misma raza; él nació en Japón. Tenía que hacer algo al respecto.
Gran parte de la tensión sobre la inmigración en Estados Unidos se debe a las diferencias raciales. En Japón, existen hostilidades dentro de la misma raza. ¿Cuál es su opinión sobre la diferencia entre los sentimientos antiinmigrantes en los dos países?
Son muy similares. Muy a menudo, provienen de la inseguridad económica, la ansiedad y la incapacidad de competir, ¿verdad? Así que, a medida que la globalización y las fuerzas económicas [impulsan] los cambios en todo el mundo, a menudo hay que encontrar chivos expiatorios. A lo largo de la historia, vemos esto. En Europa, durante el siglo XX, los judíos fueron perseguidos y convertidos en chivos expiatorios. Creo que en el colonialismo tenemos que averiguar cómo se justifica que se trate de esta manera a esta gente. Y muy a menudo se trata de la economía más el odio. Son las dos cosas. Muy a menudo son las dos. Nada es solo una cosa o la otra.
En “Pachinko”, también hay, obviamente, paralelismos que se pueden establecer con la forma en que Estados Unidos trata a sus inmigrantes. ¿Intentabas conscientemente exponer estos problemas a los lectores?
Creo que, al principio, fui muy maleducada y quería enseñar estas cosas. Estaba muy enfadada. Pensé: “Presten atención a esto. Esto es terrible. Observen esto”. Pero luego me di cuenta de que suceden muchas cosas terribles todos los días. ¿Cómo hago para que la gente se preocupe? Me di cuenta de que tengo que encontrar otra manera. Aprender a escribir historias es muy diferente a escribir los hechos. He pensado mucho en esto. Todos los días son un caos, ¿verdad? ¿Cómo puedo crear un universo? ¿Cómo hago para que cambies de opinión? Eso requerirá que sientas algo.
Estás trabajando en tu tercera novela, “American Hagwon”, y has dicho que es parte de una trilogía y que el vínculo entre ellas es la experiencia de la diáspora de los coreanos. ¿Qué te interesa de eso?
Me interesa la formación de los coreanos modernos. Estoy tratando de averiguar qué es lo que más le importa a ese coreano moderno. En todos mis viajes, he estado preguntando a la gente, y lo que realmente surge una y otra vez es la educación. Así que estaba pensando, bueno, ese es un tema bastante grande, ¿verdad? Nunca he conocido a un coreano en ningún lugar, como un coreano de Brasil o Canadá, que no tenga sentimientos muy fuertes sobre la educación, así que estoy escribiendo sobre eso.
Tus libros han atraído el interés de Hollywood. “Pachinko” está a punto de estrenarse en Apple TV+. He leído que Netflix estaba interesado en “Free Food for Millionaires”. ¿Cómo ha sido para ti como autora ir a Hollywood?
Creo que Hollywood es diferente a la industria editorial, y es un medio visual totalmente diferente. Creo que podría ser un lugar realmente emocionante. Y técnicamente ahora soy guionista profesional. Ahora soy miembro del Writers Guild porque vendí el piloto [de “Free Food for Millionaires”] a un estudio real. Es una forma de contar historias muy diferente, pero esto es lo que he aprendido tanto sobre Hollywood como sobre la industria editorial: es difícil crear una buena historia. Es muy, muy difícil, y en realidad es muy poco común.
“Free Food for Millionaires” estaba en desarrollo con Netflix, pero sé que eso no significa que se vaya a hacer. ¿Cuál es el estado del programa?
No va a estar en Netflix. Netflix compró el piloto, pero no ha recibido órdenes de convertirlo en serie. Así que puede que vaya a otro lado, pero no sé dónde ahora mismo.
¿Y cómo fue eso?
Fue realmente increíble porque una cosa es escribir una novela y otra muy distinta es adaptarla a un guión. Trabajé con Alan Yang, que es maravilloso. Es el cocreador de “Master of None” y también hizo la película “Tigertail”. Así que tener esa experiencia con Alan fue realmente fantástico en términos de pensar en una historia visual y aprender a presentarla a Hollywood. Fue una locura porque tienes reuniones con los directores de los estudios de Hollywood y les hablas de tu libro, pero como un programa de televisión. Es algo muy diferente. Es casi como aprender a ser ingeniero o científico o estrella de rock.
La siguiente pregunta puede ser delicada. La adaptación televisiva de “Pachinko” se estrenará pronto. Había leído antes que eras productora ejecutiva, pero ahora, por lo que sé, ya no estás asociada con el programa. ¿Qué pasó?
No soy productora ejecutiva y no voy a hablar de eso ahora.
Vale. Lo dejaremos ahí. Entonces, ¿cómo es Hollywood?
Hollywood es como una hermosa fantasía. Quiero decir, Fitzgerald terminó en Hollywood y murió en Hollywood. Murió, borracho, en Hollywood.
En los últimos años, te has convertido en uno de los portavoces más visibles de los estadounidenses de origen asiático, alguien a quien recurrimos cuando experimentamos momentos traumáticos, como los tiroteos en el spa de Atlanta, o cuando Michelle Go fue empujada frente a un tren del metro y asesinada, o, más recientemente, cuando Christina Yuna Lee fue asesinada en su apartamento en Chinatown. ¿Puedes contarme cómo llegaste a ocupar este papel?
Bueno, es extraño. Es algo muy extraño porque preferiría no decir nada. Prefiero no llamar la atención sobre mí y, ciertamente, si le preguntas a mis hermanas, de las tres soy la menos preparada emocionalmente para manejar esa visibilidad. Pero, como tengo formación en historia, me di cuenta de lo importante que es ser visible para los estadounidenses de origen asiático en este país y de lo importante que es para nosotros adoptar ciertas posiciones que son impopulares y que nos harán parecer alborotadores.
Me aterroriza que me troleen. Dios mío. Me aterroriza que me critiquen. No me gusta. No lo disfruto. Hay ciertas personas que, en cierto modo, quieren eso. Yo no quiero eso. Así que, si hago una declaración sobre un tema que creo que es muy importante para mí y para personas que pueden identificarse conmigo, entonces soy increíblemente cuidadoso al respecto. Como escritora, intento, tal vez en vano, crear retratos de personas que han sido invisibilizadas. Para mí, vale la pena intentarlo porque, tal vez, así se puedan deshacer todos los estereotipos horribles e injustos que los asiáticos y los estadounidenses de origen asiático soportan cada día...
Puedes continuar el resto de la entrevista en inglés siguiendo el enlace que encontrarás más abajo
79659
Estudio escrito en Barcelona por Pablo Fernández el .

Pablo Fernández tiene 136 artículos
Buenas noticias de un Dios que se relaciona con su creación:
Escuchar más podcasts sobre la Biblia de José de Segovia
Video especial sobre ′Min Jin Lee′
Forum: Lista de las proyecciones temporales en Entrelíneas
′Sam Taylor y la escuela del grunge de Wilde Silas Tomkyn′ de Pablo Fernández (2020)
★ Faltan 37 días para que empiecen las proyecciones relacionadas
DETALLES
′The Addiction y la convulsa espiritualidad de Abel Ferrara′ de Pablo Fernández (2021)
★ Faltan 68 días para que empiecen las proyecciones relacionadas
DETALLES
′El legado de Sister Rosetta Tharpe′ de Pablo Fernandez (2019)
★ Faltan 68 días para que empiecen las proyecciones relacionadas
DETALLES